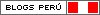Ese día se recuerda un acontecimiento histórico: la entrada triunfal en Roma, en 1870, de las fuerzas patrióticas de Víctor Manuel II, Cavour y Garibaldi, que buscaban la unidad italiana. Roma fue el último baluarte de la reacción vaticana aliada al imperio francés de Napoleón III. Su caída fue en buena parte obra de los "Camisas Rojas" del general José Garibaldi, que había luchado primero con las fuerzas republicanas contra el imperio en Brasil, y luego en Uruguay, al costado de las fuerzas liberales que defendían la ciudad de Montevideo, en el sitio que se le había impuesto entre 1843 y 1851, durante la llamada Guerra Grande. Por ello, el 20 de Setiembre se considera el Día de la Unidad Italiana. Para los librepensadores y humanistas del universo, es símbolo de libertad, y se lo conoce como el Día de la Libertad de Pensamiento.
El término nos remonta a los movimientos filosóficos del siglo XVII y XVIII y más concretamente al período de la Ilustración. Durante el “Siglo de las Luces”, numerosos pensadores vieron en la razón el elemento esencial del progreso humano. De su mano se podían destruir ancestrales creencias inmovilizadoras y bajo su luz los hombres podían adentrarse en el estudio de la naturaleza y sus mecanismos, llegando a explicaciones lógicas de cuanto acontecía en el entorno.
Todo cambio produce, inevitablemente alguna rotura y las profundas modificaciones iniciadas en la Ilustración no fueron la excepción. Se inició la ruptura del sistema de pensamiento absoluto, inerte, en el cual la Iglesia, ostentaba el patrimonio del saber. La propia Iglesia, sus actuaciones pasadas y presentes, sus instituciones y sus hombres comenzaron a ser discutidos. La sacra envoltura que rodeaba a todo lo eclesial comenzó a rasgarse y los hombres de la Ilustración incluyeron a la Iglesia en su campo de reflexión. Ello dio origen a enfrentamientos con los librepensadores que marcaron de modo indeleble el posterior desarrollo del librepensamiento.
En las últimas décadas del siglo XIX, tras los procesos revolucionarios de principio de siglo, nos encontramos con un movimiento librepensador, con implantación en numerosos países, pugnando por estructurarse en ligas y federaciones. Sus integrantes se sitúan fuera, y en numerosas ocasiones, en contra de la religión. Propugnan un modelo nuevo, moderno en su propia terminología, de pensamiento y de organización social, con la razón y la ciencia por norte. Para ellos, la moral no debe sustentarse en creencias religiosas. Lógicamente, en cuanto los librepensadores intentaban llevar a la práctica sus ideas o propagarlas, chocaban con las instituciones involucionistas. La Iglesia Católica entre otras. Tal situación llevó a una dinámica de enfrentamientos y descalificaciones.
Los librepensadores aplican la razón, la experiencia, la observación y la prueba, como únicos medios dignos de crédito para la determinación de la verdad. La verdad es el grado con que una afirmación corresponde a la realidad. La realidad está limitada a lo que uno puede percibir directamente a través de los sentidos o indirectamente a través del uso adecuado de la razón. Así, la razón es una herramienta del pensamiento crítico que limita la verdad de una afirmación de acuerdo a las pruebas estrictas del método científico; entonces para que una afirmación pueda considerarse como cierta debe ser comprobable.
Desde el librepensamiento se rechaza toda autoridad que se oponga a la razón, ya sea aquélla de un hombre, la de un libro o la de una organización basada en la revelación, los milagros o la tradición. Un librepensador no puede reconocer como definitivo ningún sistema o doctrina. Tampoco debe limitarse a negar simplemente todo lo que no resiste al toque de la razón, sino que debe extender el conocimiento humano a la luz de sus principios. Para que sea fructífero, el librepensamiento debe aplicarse no solamente a alumbrar la humanidad, sino a resolver los problemas sociales teniendo presente la necesidad suprema de lograr para todos, sin distinción de sexo, de raza o de nacionalidad, una igualdad completa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes.
Los librepensadores están convencidos de que las aseveraciones religiosas no resisten la prueba de la razón. No es solamente que no se gane nada creyendo algo que no es cierto, sino que también se tiene todo que perder cuando se sacrifica la herramienta indispensable de la razón en el altar de la superstición. Usan la palabra religión para denominar a los sistemas de creencias que incluyen un dominio sobrenatural, una deidad, fe en escrituras sagradas y conformidad con un credo absoluto. Muchos librepensadores consideran a la religión no solamente como falsa, sino también como justificación histórica de guerras, esclavitud, sexismo, racismo, fobia a los homosexuales, mutilaciones, intolerancia y opresión a las minorías. El totalitarismo de los absolutos religiosos ahoga el progreso, sostienen.
La religión como materia obligatoria
En el mundo posterior al 11 de setiembre de 2001, la religión ha salido de lo privado para estar presente en el espacio político más que nunca. El retorno de lo religioso exige fortalecer un librepensamiento sólido, fundamentado y rescatarlo del silencio sistemático en que la ha sumido la historiografía.
Daniel Clement Dennett (Boston, 1942) es uno de los filósofos de la ciencia más destacados en el ámbito de las ciencias cognitivas, especialmente en el estudio de la inteligencia artificial y de la memética. También son significativas sus aportaciones acerca de la significación actual del darwinismo. Dirige el Centro de Estudios Cognitivos de la Universidad de Tufts, donde es catedrático de filosofía. Desde 1987 es miembro de la American Academy of Arts and Sciences y la semana pasada planteó, en una nota para la revista de cultura del diario argentino La Nación, la educación obligatoria sobre las religiones del mundo en todas las escuelas estadounidenses, públicas y privadas, y en la educación a domicilio. Hasta el momento no tengo una postura clara sobre la propuesta que lo expone en su libro Romper el hechizo:
"Tal vez sea posible confiar en la gente de cualquier parte y, por lo tanto, permitirle que haga sus propias elecciones bien fundadas. ¡Elecciones bien fundadas! ¡Qué idea sorprendente y revolucionaria! Tal vez se pueda confiar en las elecciones de las personas, no necesariamente en las elecciones que nosotros les recomendemos, sino en las que tienen mayor probabilidad de satisfacer los objetivos que ellos se han planteado. Pero, ¿qué les enseñamos hasta que adquieran suficiente información y madurez como para poder elegir por sí mismos? Les enseñamos todo sobre las religiones del mundo, de manera práctica, bien informada en los aspectos históricos y biológicos, de la misma manera que les enseñamos biografía, historia y aritmética. Tengamos más educación sobre religiones en nuestras escuelas, no menos. Deberíamos enseñarles a nuestros hijos credos y costumbres, prohibiciones y rituales, los textos y la música, y cuando nos dediquemos a la historia de la religión, deberíamos incluir tanto lo positivo como lo negativo (la Inquisición, el antisemitismo a lo largo de los siglos, el papel de la iglesia católica en la proliferación del sida en Asia por medio de su oposición a los preservativos). Y a medida que descubrimos más y más cosas sobre las bases biológicas y psicológicas de las prácticas y costumbres religiosas, deberíamos agregar esos conocimientos a los programas, del mismo modo en que actualizamos nuestros conocimientos en los campos de la ciencia, la salud y los acontecimientos de actualidad. Todo esto debería formar parte del programa obligatorio de las escuelas públicas, las privadas y la educación a domicilio.
"(...) Es solo una idea y tal vez haya otras mejores para tener en cuenta, pero esta seguramente resultará atractiva para los amantes de la libertad en todas partes: la idea de que los devotos de todos los credos deberían enfrentar el desafío que implica asegurarse de que su credo sea suficientemente digno, atractivo, plausible y significativo como para resistir las tentaciones de sus competidores. Si uno tiene que engañar a sus hijos o vendarles los ojos para asegurarse de que confirmarán su fe cuando sean adultos, esa fe debería desaparecer".
Dennett ha comentado en varios lugares que su proyecto filosófico global ha seguido siendo en gran medida el mismo desde sus tiempos en Oxford. Busca sobre todo proporcionar una filosofía de la mente arraigada en la investigación empírica y útil para ésta. En su disertación Content and Consciousness (Contenido y Consciencia), dividió el problema de explicar la mente en la necesidad de una teoría del contenido y una de la conciencia. Su aproximación a este proyecto también ha permanecido fiel a esta distinción. De la misma manera que el contenido y la conciencia tienen una estructura bipartida, los brainstorms pueden ser divididos igualmente en dos secciones. Posteriormente agrupará varios ensayos sobre contenido en The Intentional Stance y sintetizará sus investigaciones sobre la conciencia humana en una teoría unificada en el libro La conciencia explicada. Estos dos volúmenes desarrollan su visión multidisciplinar sobre la conciencia, basada en el método científico y en datos procedentes de la psicología, la neurociencia, la filosofía y la inteligencia artificial. La conciencia explicada tuvo gran difusión para tratarse de una obra científica y causó profundo impacto incluso en lectores no especializados, pues refutaba de forma muy convincente la visión tradicional y puramente intuitiva sobre la conciencia.
El camino masónico
Considero que es necesario promover una laicidad poscristiana, militante y radicalmente opuesta a cualquier elección o toma de posición entre el judeocristianismo occidental y el Islam que lo combate. Ni la Biblia ni el Corán. Entre los rabinos, sacerdotes, imanes y ayatolaes y otros mulás, insisto en anteponer al filósofo, pues él sabe que sólo existe un mundo y que toda promoción de los mundos subyacentes lleva a la pérdida del uso y beneficio del único que hay.
Justamente para concentrar nuestras actividades y lograr la armonía y felicidad aquí en la tierra concluyo en mi libro Los hijos de la luz, que se lanzará el 7 de noviembre, que no debe surguir un combate entre librepensmiento y dogma, sino que debemos concentrarnos en demostrar que el dogma ata al ser humano y lo imposibilita a realizar su principal meta aquí en la tierra: La búsqueda de su propia felicidad.
Particularmente considero que la Masonería es una opción para la formación humana que hoy el mundo necesita, un mundo conectado y muy relacionado, donde justamente la falta de tolerancia y formación sobre las ideas religiosas fomenta el odio. Ella, la Masonería, procura inculcar en sus adeptos el amor a la verdad, el estudio de la moral universal, de las ciencias y de las artes. Tiende a extinguir los odios de raza, los antagonismos de nacionalidad, de opiniones, de creencias e intereses, uniendo a todos los hombres en bien de la humanidad. Impulsa a sus miembros a transformarse en elementos útiles para la sociedad.
Enseña mediante sus grados y ritos, que no son de un siglo, tampoco se establecieron de una vez para siempre, sino que fueron apareciendo en épocas diferentes como pensamientos e ideas que gradualmente se desarrollaron y se unieron por una atracción natural y progresista de la civilización. Claro que la Masonería consiste en algo más que conferir grados, en la exacta repetición de las lecturas de cada grado, y en el familiar conocimiento de las fórmulas y palabras que se usan en la apertura y en la clausura de sus trabajos.
La misión principal de la masonería es enseñar la ley de evolución y del progreso, el hombre hacia la perfección. No es posible hallar una verdadera interpretación de la Masonería sino se relaciona su sistema, estrechamente con el proceso evolutivo de la humanidad. Todo en ella gira en torno de un progreso gradual de la oscuridad a la luz y todo lo que la luz trae aparejado.
La finalidad de sus grados consiste en presentar al masón objetivos de evolución en vida, no para el mundo de las ideas sino para concretarlos en la tierra por lo cual debe esforzarse a implementar. El camino evolutivo, en el cual se funda la Masonería, es, desde todo punto de vista, práctico y útil. Significa, para el que recorre un progreso en capacidad mental, conocimientos, visión, sabiduría y fuerza espiritual que lo comprometen a volcarlos en bien de la humanidad.
La Masonería ofrece ayuda y guía para que nos volvamos cada día más conscientes de que nada puede detener el impulso que motiva el progreso humano en su peregrinaje de la oscuridad a la luz, de la irrealidad a la realidad, y de lo perecedero a lo imperecedero. Es un despropósito ser masón y no preocuparse por estos temas, que son individuales y a la vez colectivos.
Procura demostrarnos, en fin, que seremos esclavos de nosotros mismos y susceptibles a circunstancias limitadoras sólo hasta que tomemos conciencia del que el hombre es un fin en sí mismo, no el medio para los fines de otros y que la búsqueda del propio interés racional y de nuestra felicidad es el más alto propósito en la vida.
La posesión de antiguos secretos que excitan la curiosidad de los hombres y atraen de una manera irresistible a sus templos, no le bastaría para afianzar perpetuidad y vitalidad perenne. La Masonería se desarrolla en los siglos porque sus fines son más nobles y elevados que la simple conmemoración de sus misterios secretos, porque requiere que ellos se conviertan en norma de vida de sus adeptos y que estas normas se cumplan a cabalidad, de lo contrario ¿para qué sostener algo que no se practica?
En fin, la Masonería es una institución universal, esencialmente ética, filosófica, iniciática y progresista. Ella tiene por principio la libertad absoluta de conciencia y la fraternidad humana. Constituye el centro de unión para los hombres de espíritu libre de todas las nacionalidades y credos. Como institución docente formativa tiene por objeto el perfeccionamiento del hombre y de la humanidad. Promueve entre sus adeptos la búsqueda incesante de la verdad, el conocimiento de sí mismo y del hombre en el medio en que vive y convive, promueve el estudio de la moral universal, de las ciencias, y las artes para alcanzar la fraternidad universal del género humano.
Christian Gadea Saguier