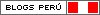Hace tantos siglos que la humanidad festeja la navidad que ha olvidado su primitivo origen. Hoy en Occidente se conmemora el advenimiento de Jesús, pero no siempre fue así.
Con el inicio de la expansión de la Iglesia católica por todo el continente europeo hacia finales del siglo IV, los papas no siempre pudieron imponer su fe por la fuerza y a menudo tuvieron que obrar con astucia fingiendo tolerar determinados ritos paganos, aunque en realidad los minaban y transformaban progresivamente al entremezclarlos con elementos cristianos añadidos.
Una muestra de ello nos la dejó el papa Gregorio I El Grande (590-604) que, aunque siempre ordenó que los paganos fuesen sometidos a castigos y prisión si no se convertían, tuvo que ser más cauteloso durante su conquista evangélica de las almas anglosajonas, aconsejándole al abad Mellitus, jefe de los propagadores del cristianismo en Gran Bretaña, lo que sigue:
"No hay que destruir los templos paganos de ese pueblo, sino únicamente los ídolos que hay en los mismos; después de asperjar esos templos con agua bendita, erigir altares y depositar reliquias; porque si tales templos están bien construidos, perfectamente pueden transformarse de una morada de los demonios en casas del Dios verdadero, de manera que si el mismo pueblo no ve destruido sus templos, deponga de su corazón el error, reconozca el verdadero Dios y ore y acuda a los lugares habituales según su vieja costumbre...".
Durante la Navidad se produce un fenómeno muy particular en nuestro sistema solar. Desde el 21 de diciembre, en el hemisferio norte, el sol alcanza su nadir en el punto más bajo y desde ese momento el día comienza a alargarse, progresivamente, en detrimento de sus noches. A este fenómeno se lo llama solsticio de invierno "sol inmóvil" ya que en esos momentos el sol cambia muy poco su declinación de un día a otro y parece permanecer en un lugar fijo del ecuador celeste. Precisamente, el solsticio de invierno produce un acontecimiento cósmico que vivifica la naturaleza con su luz y su calor, razón por la cual, para todas las culturas antiguas, representaba el auténtico nacimiento del sol y con él, toda la naturaleza comenzaba a despertar lentamente de su letargo, y los humanos veían renovadas sus esperanzas de supervivencia, gracias a la fertilidad de la tierra, garantizada por la presencia del astro solar, el dios más arcaico que la humanidad ha venerado.
En los pueblos germánicos y galos, éstas ceremonias solsticiales de adoración al sol y a las fuerzas ocultas de la naturaleza prosiguieron hasta bien entrada la Edad Media. En sus formas originales y puras estuvieron vigentes hasta la primera mitad del siglo X, tomando expresiones externas más o menos matizadas o mediatizadas por el cristianismo, han podido sobrevivir hasta nuestros días, contagiando de paganismo la celebración de la navidad actual, hasta el punto de que los mitos solares ancestrales siguen siendo los verdaderos protagonistas de los festejos navideños que se celebran en el mundo de hoy.
Desde hace miles de años, y para las culturas y sociedades más diversas, la época de navidad ha representado el advenimiento del acontecimiento cósmico por excelencia. El hecho más fundamental de cuantos podían garantizar la supervivencia del hombre pagano, el renacimiento anual de la principal divinidad salvadora, el Sol.
No es ninguna casualidad que el natalicio de los principales dioses solares jóvenes de las culturas agrarias precristianas (Osiris, Horus, Apolo, Adonis, Attis, Mitra, Dionisos, Baco) fuese situado durante el solsticio de invierno. Y es menos casual aún que el natalicio de Jesús, el salvador cristiano, se haya decretado un 25 de diciembre, fecha en la que desde los inicios de la humanidad y hasta finales del siglo IV de nuestra era, se conmemoró el nacimiento del Sol Invictus.
La religión cristiana prosperó absorbiendo detalles de los cultos paganos, como la imagen del niño-dios en el culto de Dionisio, lo representaban en pañales, puesto en un pesebre; el nacimiento en un establo, como Horus en el templo-establo de la diosa virgen Isis, reina de los cielos; nuevamente como Dionisio, cuando convierte el agua en vino; como Esculapio, resucita a los muertos y devuelve la vista a los ciegos; como Attis y Adonis, es llorado y celebrado por mujeres; su resurrección, como la de Mitra, se produce a partir de una sepultura excavada en la piedra. En lo fundamental, por tanto, el cristianismo no es más que un paganismo reformado.
Los dioses solares. Con el desarrollo de las culturas urbanas, los rituales solsticiales agrarios no desaparecieron sino que se adaptaron a las nuevas circunstancias y necesidades, por eso las fiestas paganas más importantes rebasaron el ámbito campesino y se convirtieron en ciudadanas, de forma que la fecundidad que en origen solicitaban para el campo y el ganado, pasó a comprenderse como prosperidad y riqueza para la ciudad. Estas festividades se concentran sobre todo en invierno, pues la actividad humana sufría en estos meses una bajada en su ritmo, ya que la guerra se detenía, nadie se atrevía a navegar y las faenas agrícolas eran entonces menos intensas.
El invierno es en consecuencia un periodo muy propicio para que las relaciones que se entablan con el mundo sobrenatural sean más estrechas, más íntimas. Entre las fiestas de los antiguos griegos y romanos que fueron precedentes de la Navidad cristiana debe destacarse, por su importancia social y trascendencia mítica y simbólica, las dedicadas a Dionisos y Saturno. Si nos remontamos mucho más atrás en la historia de la humanidad, hasta la época en la que los hombres comenzaron a desarrollar el concepto divino, observaremos que todas las culturas de la Antigüedad pasaron a identificar a su dios principal, o a alguno de los más importantes de su panteón, con el dios Sol y, en lógica consecuencia, situaron la conmemoración y festejo de su advenimiento alrededor del prodigioso evento cósmico que representaba el solsticio de invierno cada 20 a 24 de diciembre.
Caldeos, egipcios, cananeos, persas, sirios, fenicios, griegos, romanos, hindúes y la práctica totalidad de los pueblos con culturas desarrolladas, entre los cabe incluir los imperios, han celebrado durante el solsticio invernal el parto de la Reina de los Cielos y la llegada al mundo de su hijo, el joven dios solar. En los mitos solares ocupa un lugar central la presencia de un dios joven que cada año muere y resucita, encarnando en sí los ciclos de la vida en la naturaleza. En las culturas de mitología astral, el sol representaba el padre, la autoridad y también el principio generador masculino. Durante la antigüedad, en todo el mundo civilizado, el sol fue el emblema de todos los grandes dioses, y los monarcas de todos los imperios se hicieron adorar como hijos del Sol.
En el Egipto Antiguo se creía que Isis, la virgen Reina de los Cielos, quedaba embarazada en el mes de marzo y daba a luz a su hijo Horus a finales de diciembre. El dios Horus, hijo de Osiris e Isis, era el “gran subyugador del mundo”, concebido milagrosamente por Isis cuando el dios Osiris, su esposo, ya había sido muerto y despedazado por su hermano Seth o Tifón.
Mitra, uno de los principales dioses de la religión irania anterior a Zaratustra, pervivió con fuerza en el Imperio romano hasta el siglo IV d. C., era una divinidad de tipo solar, tal como lo atestigua, entre otros, su cabeza de león que hizo salir del cielo a Ahrimán (el mal). Tenía una función de deidad que cargaba con los pecados y expiaba las iniquidades de la humanidad, era el principio mediador colocado entre el bien (Ormuzd) y el mal (Ahrimán), el dispensador de luz y bienes, mantenedor de la armonía en el mundo y guardián y protector de todas las criaturas, y era una especie de mesías que, según sus seguidores, debía volver al mundo como juez de los hombres. Sin ser propiamente el Sol, representaba a éste y era invocado como tal.
Como verificamos, muchos siglos antes que Jesús, estos dioses solares ya habían nacido de una virgen un 25 de diciembre, en una cueva o gruta, siendo adorado por pastores y magos, obrando milagros, perseguidos, ejecutados y resucitados al tercer día. Todos ellos habían nacido, según el mito, durante el solsticio de invierno, el nacimiento del sol, fecha en la iglesia llamada Católica sitúa el advenimiento de Jesús, pero nadie en la antigüedad pretendió en serio que los dioses citados fuesen personajes históricos.
El avance cristiano. En el siglo II de nuestra era, los cristianos sólo conmemoraban la Pascua de Resurrección y su misterio, pues consideraban irrelevante el momento del nacimiento de Jesús y, además, desconocían absolutamente cuando pudo haber acontecido.
Durante el siglo siguiente, al comenzar a aflorar el deseo de celebrar el natalicio de Jesús de una forma clara y diferenciada, algunos teólogos, basándose en los textos de los Evangelios, propusieron datarlo en fechas tan distintas como el 6 y 10 de enero, el 25 de marzo, el 15 y 20 de abril, el 20 de mayo y algunas otras. Pero el papa Fabian (236-250) decidió cortar por lo sano tanta especulación y calificó de sacrílegos a quienes intentaron determinar la fecha del nacimiento del nazareno.
A pesar de la disparidad de fechas apuntadas, todos coincidieron en pensar que el solsticio de invierno era la fecha menos probable si se atendía a lo dicho por Lucas en su evangelio: "Había en la región unos pastores que pernoctaban al raso, y de noche se turnaban velando sobre el rebaño. Se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvía con su luz..." (Lc 2,8-14). Dejando al margen la vía para calcular tan preciado día, lo cierto es que la fecha del 6 u 8 de enero (la primera que la cristiandad celebró) tenía mucho sentido ya que, en la Alejandría egipcia (cuna de aspectos fundamentales de la doctrina cristiana), se festejaba con toda pompa el festival de Core “la Doncella”, identificada con la diosa Isis y el nacimiento de su nuevo Aion, que era una personificación sincrética de Osiris.
Entrado ya el siglo IV, cuando ya se había concluido lo substancial del proceso de trasvase de mitos desde los dioses solares jóvenes precristianos hacia la figura de Jesús, se decidió fijar una fecha concreta y acorde a su nueva concepción mítica. Dado que a Jesús se le había adjudicado toda la carga legendaria que caracterizaba a su máximo competidor de esos días, el dios Mitra, lo lógico fue hacerle nacer el mismo día en que se celebraba el advenimiento de ese joven dios.
A más abundamiento, cabe recordar que la figura de Jesús no fue oficialmente declarada como consubstancial con Dios hasta el año 325, cuando el emperador Constantino convocó el concilio de Nicea y ordenó a todos los obispos asistentes que acatasen el entonces muy discutido y discutible dogma de que el Padre y el Hijo compartían la misma sustancia divina.
De esta forma, entre los años 354 y 360, durante el pontificado de Liberio (352-366), se tomó por fecha inmutable la de la noche del 24 al 25 de diciembre, día en que los romanos celebraban el Natalis Solis Invicti, el nacimiento del Sol Invencible, un culto muy popular y extendido al que los cristianos no habían podido vencer o proscribir hasta entonces y, claro está, la misma fecha en la que todos los pueblos contemporáneos festejaban la llegada del solsticio de invierno.
En cualquier caso, San Agustín (354-430) sí debía tener muy claro el verdadero origen de la Navidad católica, sobrepuesta al Natalis Solis Invicti, cuando exhortó a los creyentes a que ese día no lo dedicasen “al Sol, sino al Creador del Sol”. A pesar de haberse fijado ya como inmutable la fecha del 25 de diciembre, las especulaciones en torno al natalicio de Jesús prosiguieron durante muchos siglos después.
El papa Juan I (523-526), decidido a averiguar la verdad, le encargó una investigación al monje Dionysius Exiguus (Dionisio el Pequeño) que, tras un curioso proceso de razonamiento concluyó que el año de la encarnación había sido el 754 de la fundación de Roma, y que la encarnación misma había tenido lugar el 25 de marzo y el nacimiento el 25 de diciembre, eso es después de una gestación matemáticamente exacta de nueve meses.
Más prudente fue el gran sabio y teólogo Bynaeus (1654-1698), después de analizar todo lo escrito al respecto, concluyó que "puesto que la Escritura calla sobre esto, callemos también nosotros". La fecha del 25 de diciembre, fijada a finales del siglo IV, ya es inamovible para el orbe católico, aunque no fuese aceptada por las Iglesias cristianas orientales que siguen celebrando el natalicio de Jesús un 6 de enero.
Christian Gadea Saguier